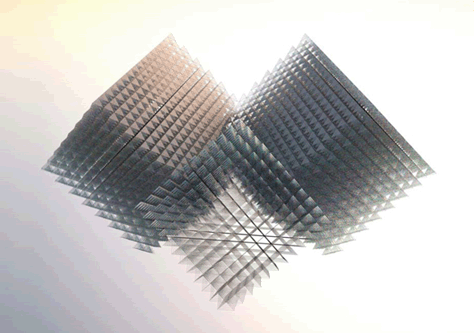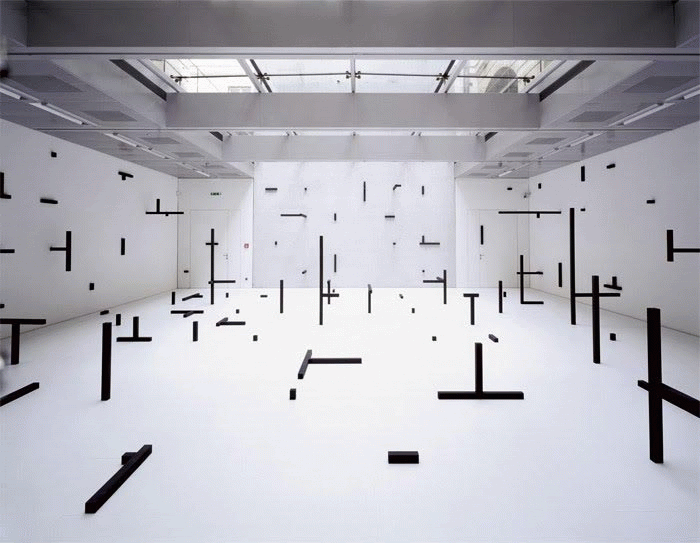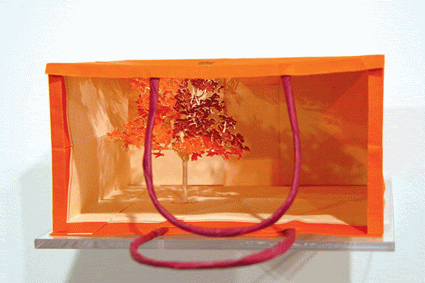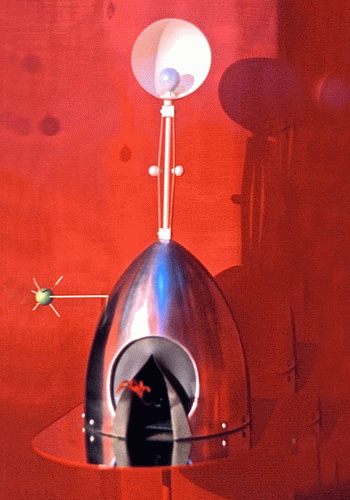Algunas de las cuestiones que en su día animaban la proliferación del
land-art como reformulación límite de la experiencia artística (la
tensión entre natura y nurtura, el territorio como superficie de inscripción simbólica, la naturaleza como proceso sincrónico y degenerativo...) parecen un poco obsoletos a tenor de la dirección que ha tomado la historia: consumada la globalización y urbanización absoluta del planeta ("
todo es ciudad", que diría Koolhaas), el Arte como experiencia esencialmente urbana (no es este un planeta de
habitantes: todos somos ahora
ciudadanos) maneja una noción de lo natural en la que ya apenas queda espacio para consideraciones
pastorales pretéritas. Incluso la selva es ya espacio residual entre ciudades, la dinámica de sus ecosistemas no presenta ningún tipo de misterio científico, y la antigua identificación entre
Naturaleza , Misterio y Sublime ha quedado obsoleta ante el imperio de la cosmovisión propia de nuestra civilización: la racionalización del uso del territorio y su sometimiento a parametrizaciones científicas, económicas y paisajísticas (tres maneras implacables de
urbanizar la mirada sobre lo campestre) imposibilita considerar la
natura como espacio esencialmente ingobernable, como el afuera de la ciudad.

Pero incluso en la gran ciudad global, el territorio cartografiado por los píxeles omniscientes de Google Earth, donde los cazadores de tendencias realizan (realizamos) el escrutinio de todo aquel pintoresquismo espacial susceptible de ser impreso en papel couche bajo el epígrafe de
Art flavour of the week, restan recodos para la marginalidad espontánea, el arte ingenuo y primitivista llevado a cabo con naturalidad por los propios habitantes de escenarios escondidos y alejados del gran
ojo que todo lo ve. En las antípodas del Land Art académico y oficialista (el de Morris, De María, Long, Christo...) , highbrow, existe otra variante pop, de baja fidelidad.
Lowbrow.
La diferencia esencial es que los creadores de este tipo de intervenciones simbólicas sobre el territorio sólo actúan en el contexto de
su propio espacio vital, el que habitan cotidianamente. No es el caso de un Christo, artista con jet-lag que despliega sus piezas en territorios considerados por variables muy poco personalistas o íntimas: el land-art lowbrow es el propio del
Alemán de Camelle, misterioso y trágico eremita que entró en la leyenda popular de la mano de Nunca Máis. O el de Luis García Vidal y su
Parque de los desvelados, tétrico y panteista ajardinamiento en el que cada piedra es transubstanciada en calavera. O incluso, de manera más trasversal, la intervención de Agustín Ibarrola en el
Bosque Animado de Oma, con un pie en el misticismo vernáculo y otro en la crítica artística de alto copete.

En esa tradición eterna del "
artista del pueblo" que desenrolla sus trazas sobre el territorio de manera casi instintiva, animal, se inscribe una curiosísima arcadia mexicana conocida mundialmente como "
Isla de las muñecas", en Xochimilco, donde Julián Santa Ana Barrera, enésimo
esquizofrénico rural y ajeno al arte museado, llevó a cabo durante años, con obsesiva insistencia, esta curiosa intervención paisajística que con el tiempo se ha convertido en lugar de culto del turismo
trash, que ha visto en su grotesca espontaneidad todo un referente de la subcultura gótica. Uno de esos extraños fenómenos en los que una pieza de naturaleza
ruralizante e hiperlocal (se trataba de un hombre que apenas tenía conexión con el mundo
real) encuentra un eco repentino en la cultura urbana de los geeks adictos a las escenografías sórdidas.

Pero desde la perspectiva de lo escenográfico, puede interpretarse este lugar como una suerte de
bodegón invertido: ya no es la
naturaleza muerta la que se despliega en el contexto de un interior artificial (
fondo nurtura,
figura natura) sino su némesis: el
fondo es la naturaleza, y la
figura es el objeto. Involuntariamente, se reinventa el land-art como una suerte de
still life inversa, en un universo enteramente artificial en el que la idea de una arcadia inalterada por la mano del hombre no es más que el eco de un pasado ya extinto. La naturaleza en 2011 es quizás pixel.

Pero la auténtica paradoja es la condición de icono virtual que ha popularizado ese lugar: no importa tanto su existencia en sí, su actualidad física en México, como la existencia de
imágenes fotográficas que contienen el espacio y lo convierten en imagen-símbolo. La Isla de las Muñecas no es tanto un espacio extensivo, como una suma de fotografías, como un render que, circunstancialmente, existe en el espacio físico: en el imaginario colectivo comparte rango de hiperficción con la estética de Rob Zombie, el horror gótico norteamericano, las fotografías de Jan Saudek y la iconografía postapocalíptica. Un producto
local en cuanto actual, pero universal en cuanto virtualizado.

Su potencia estética se organiza en torno a la cualidad simbólica de los juguetes, como metáfora difusa de cualquier utopía fracasada. No es la primera, ni la única ni la mejor utilización del muñeco roto como metonimia de una memoria destrozada, del paso del tiempo como cuenta atrás hacia la desparición. Pero el singular encanto de este proyecto es su espontaneidad lowbrow, su honesto misticismo, su instintiva y desoncertante colisión entre
naturaleza, plástico, inocencia y muerte.
Museo al aire libre hecho de signos fracturados, acopio del valor simbólico de
la basura como semiótica del inconsciente, automatismo psicoanalítico del
arte como purgación de los demonios interiores. Sin curators de por medio.